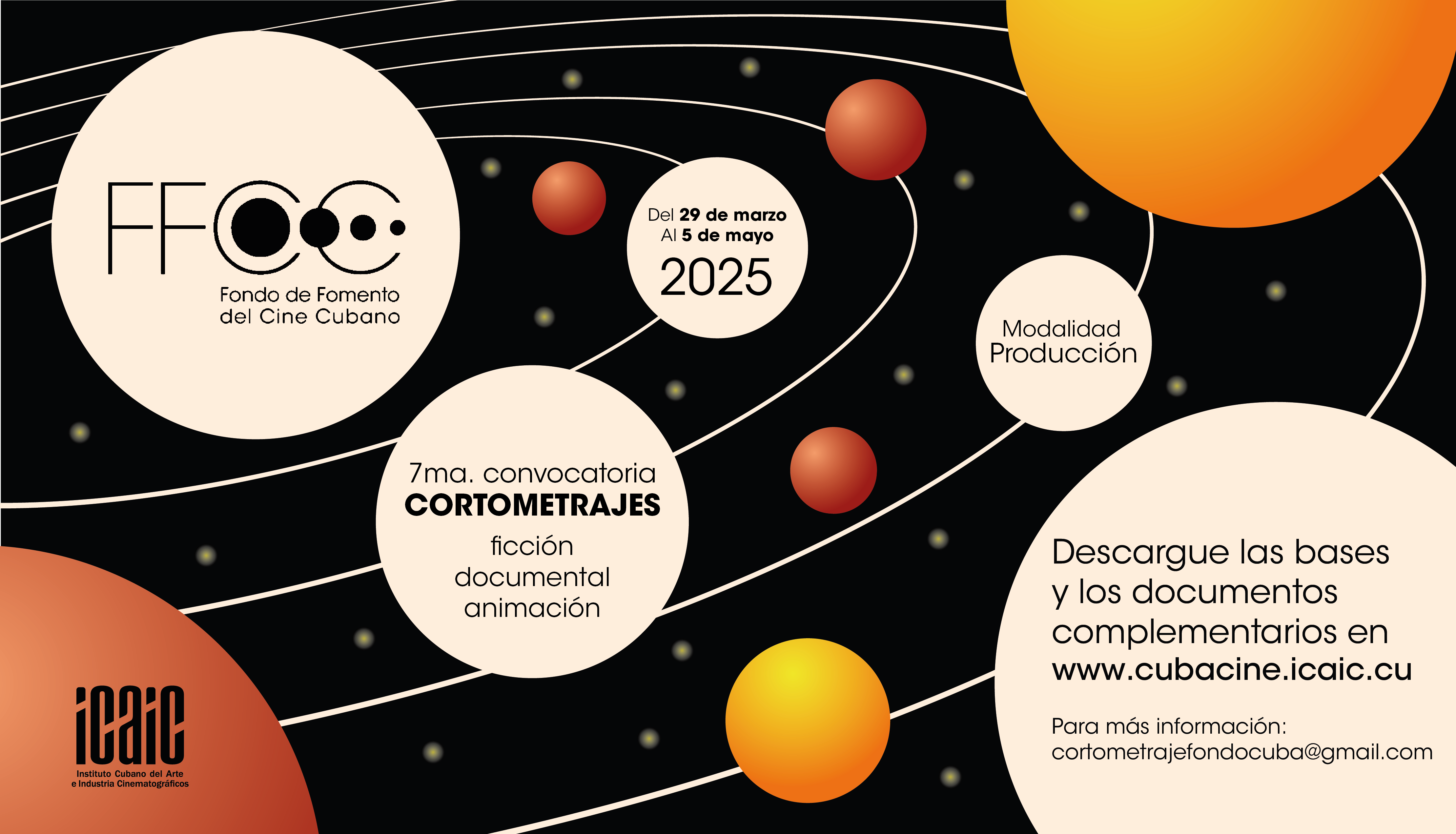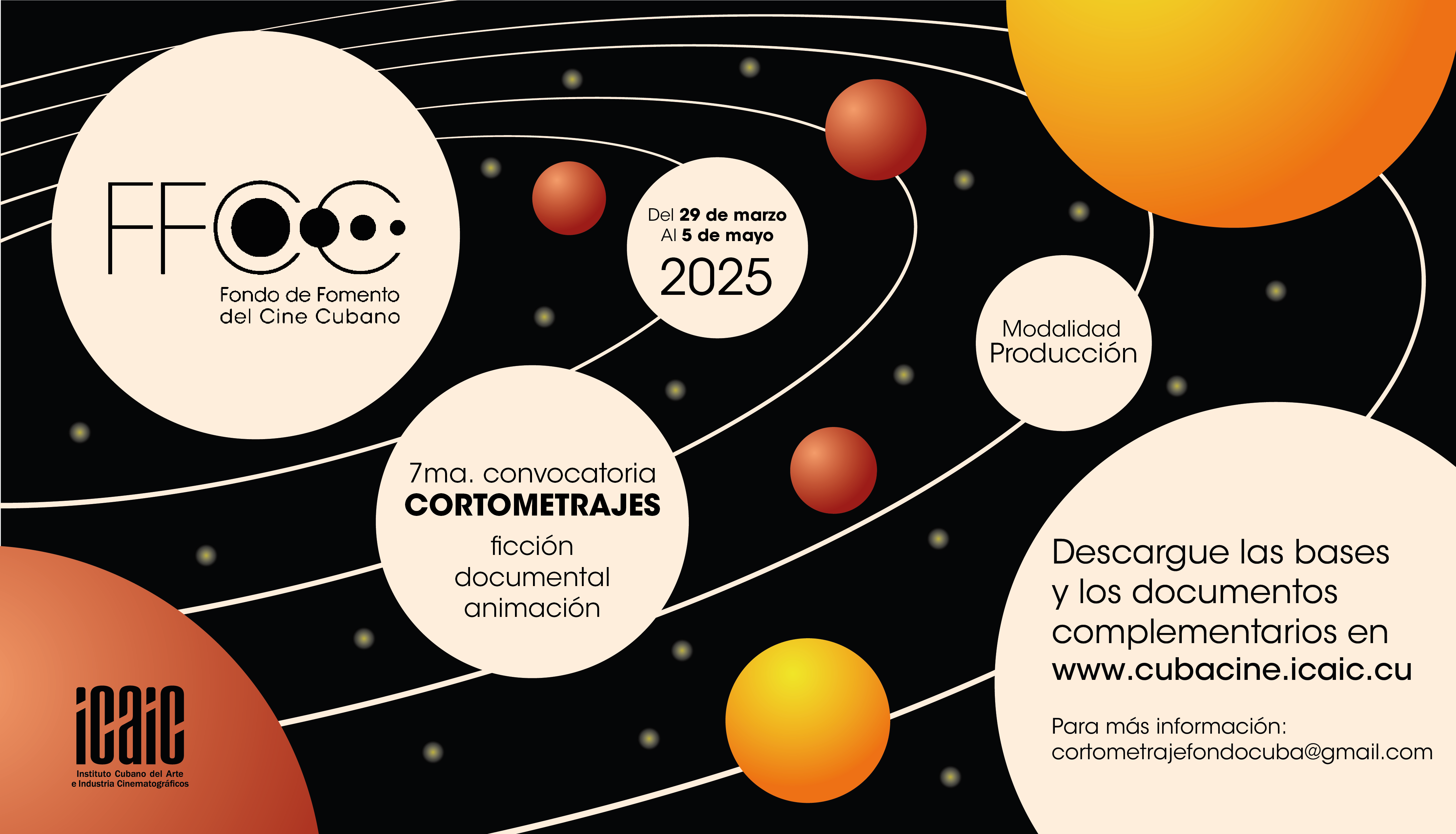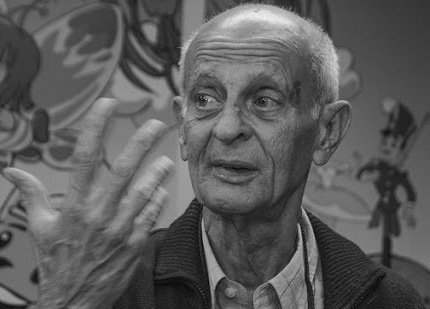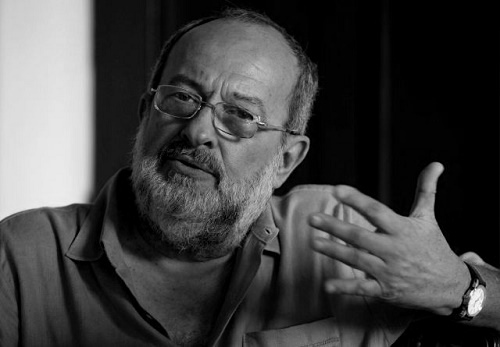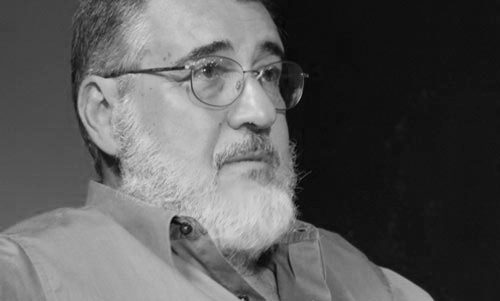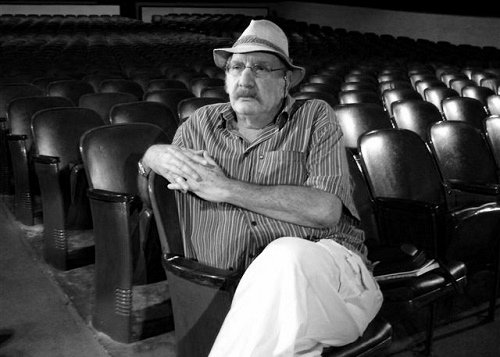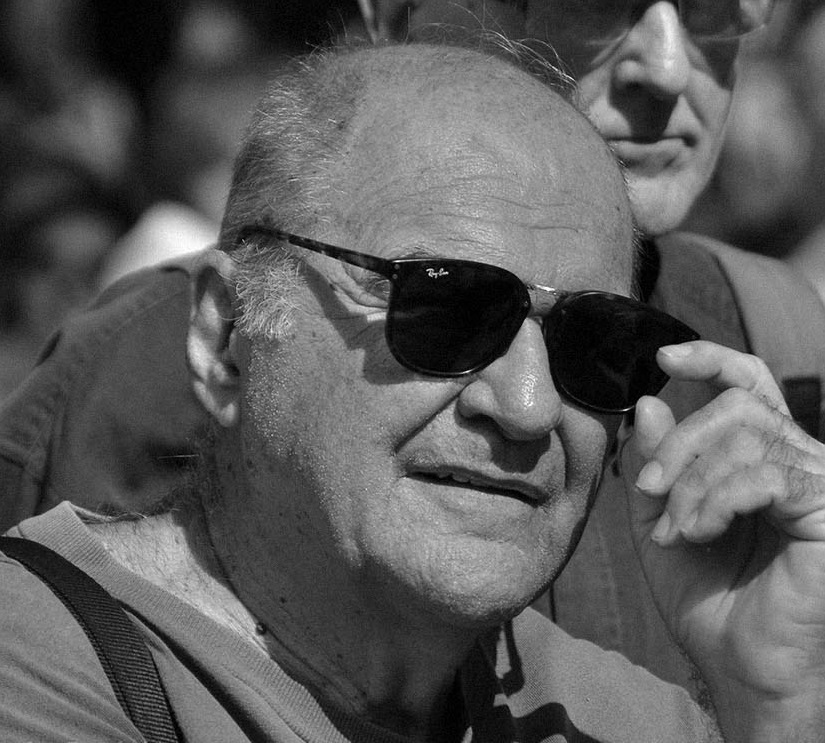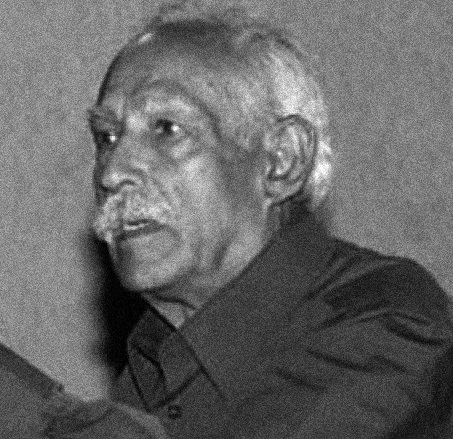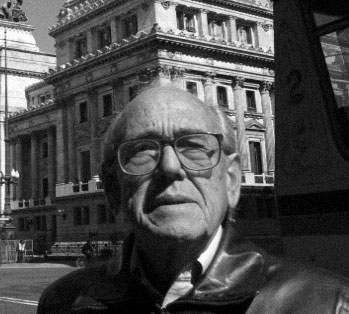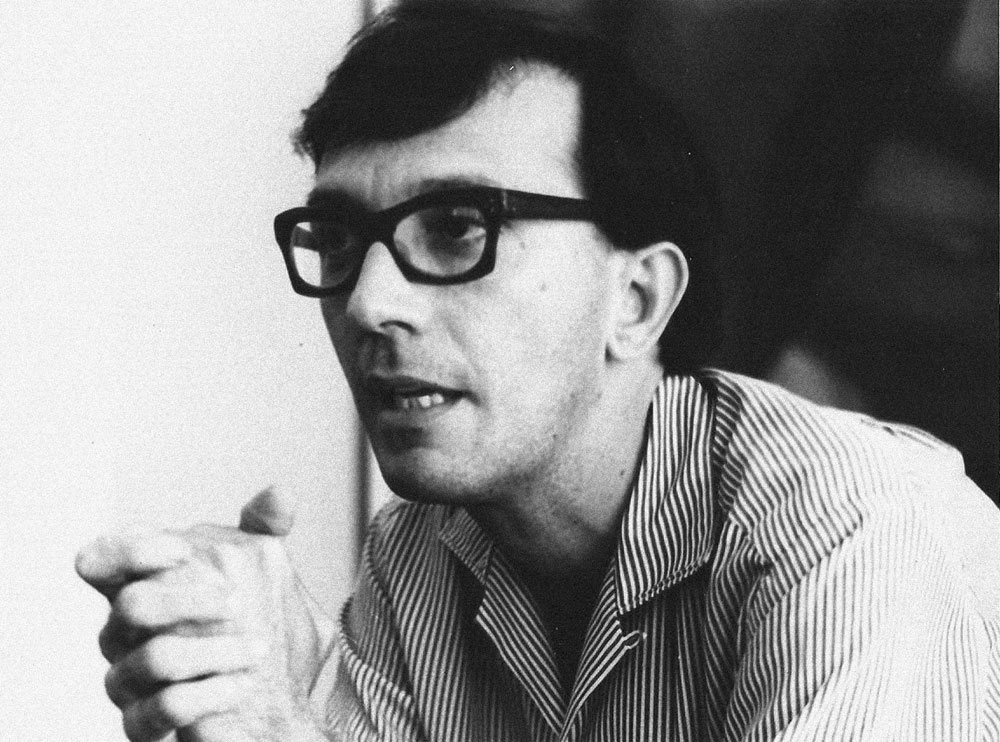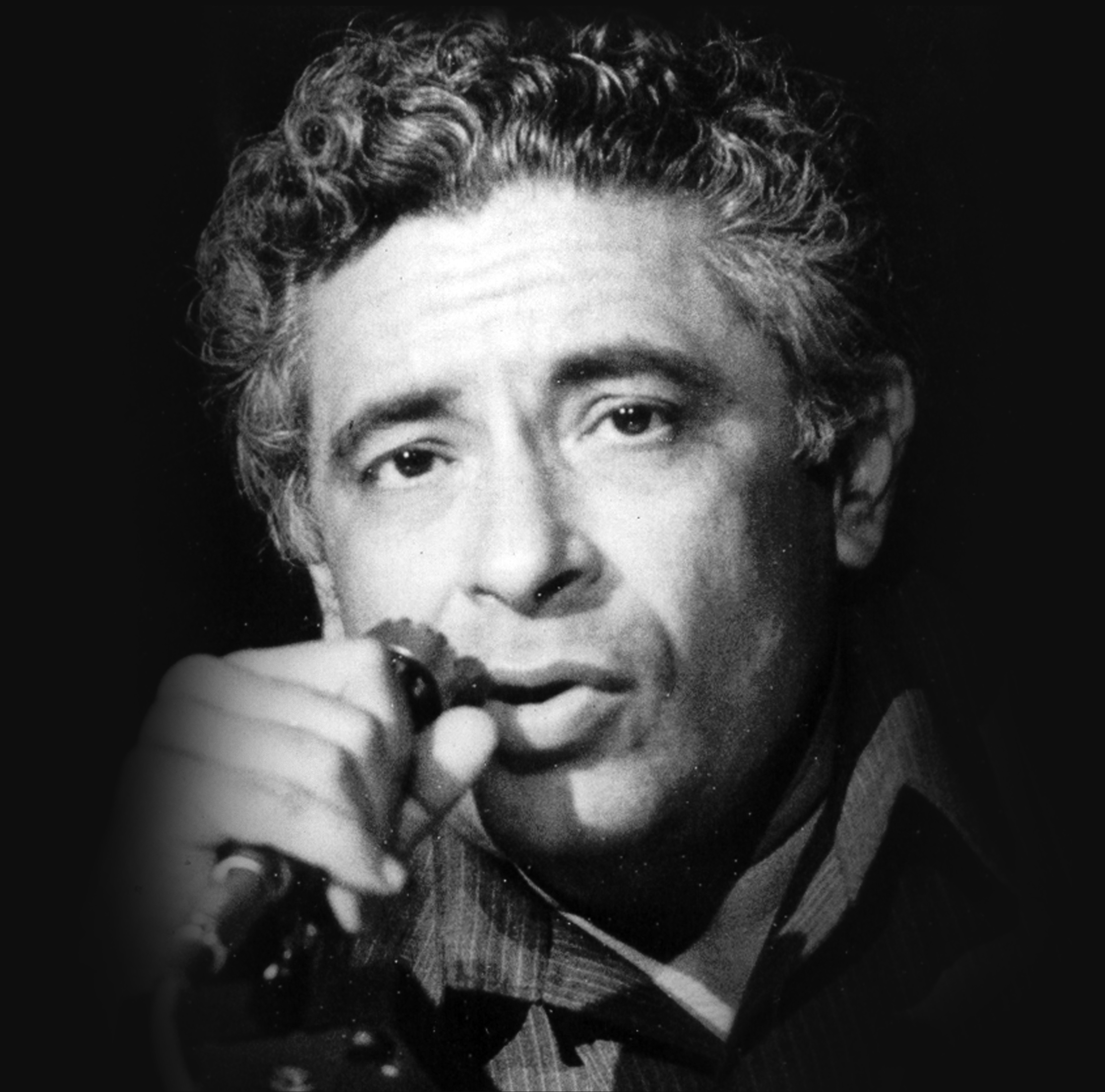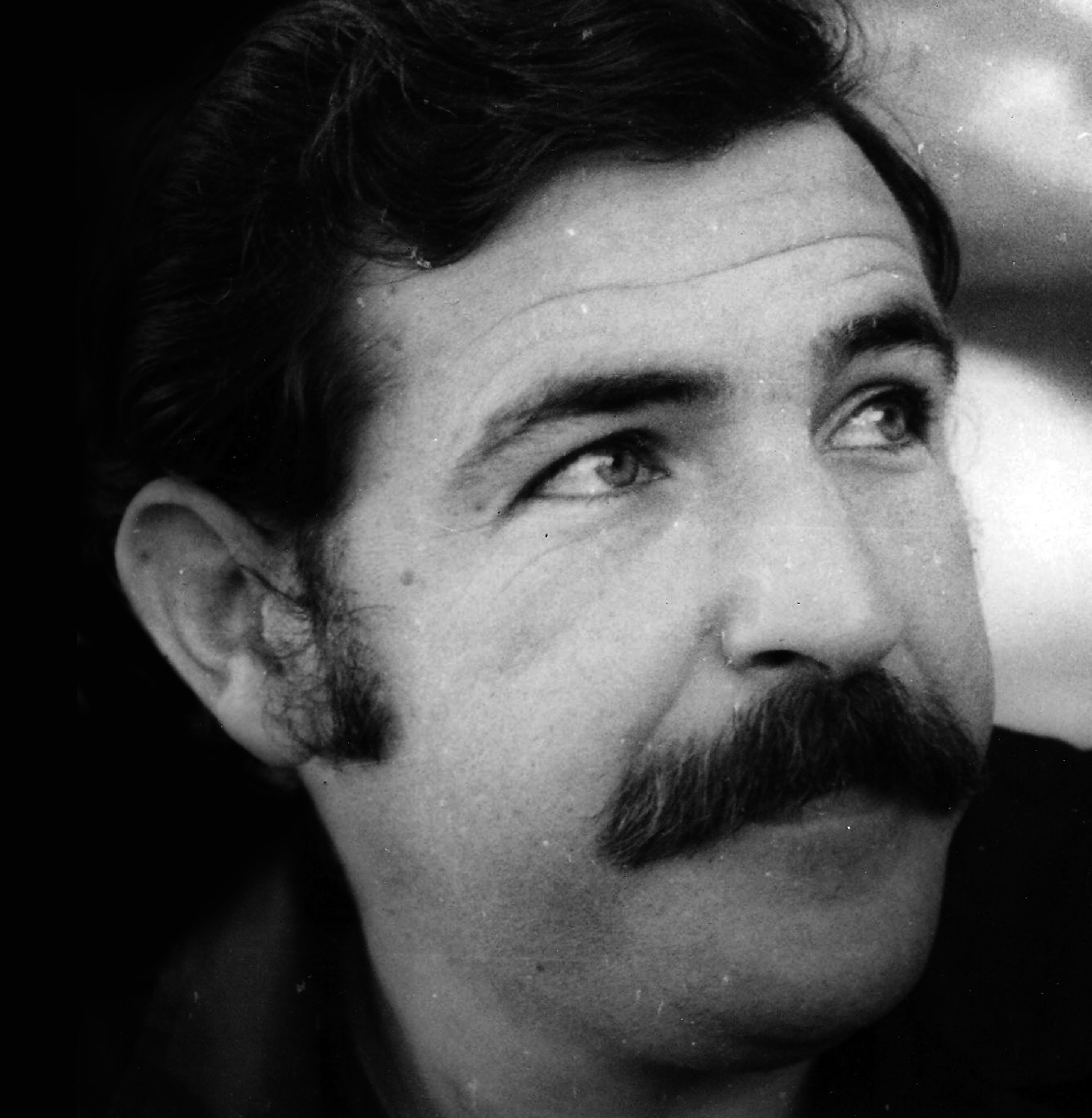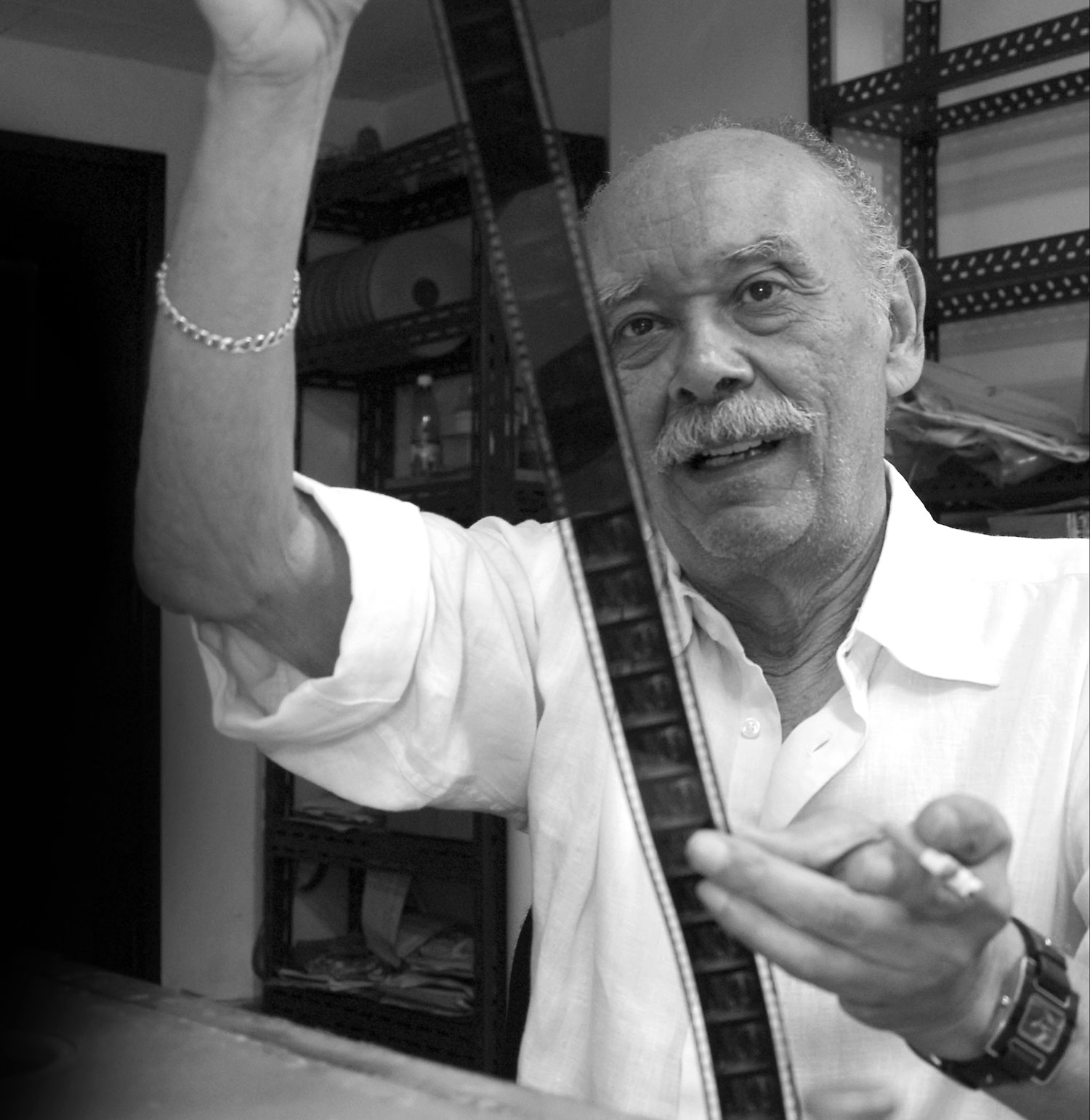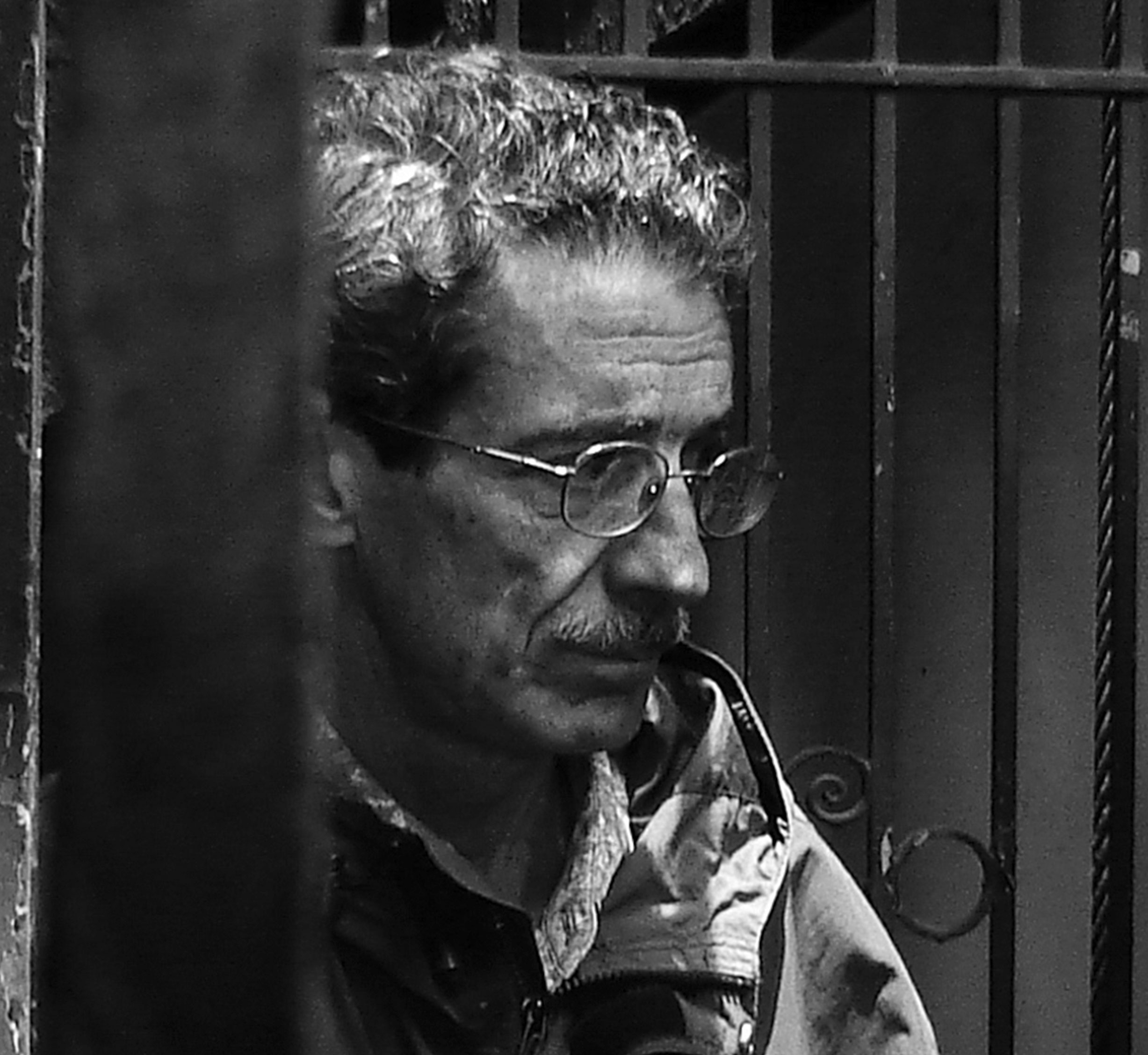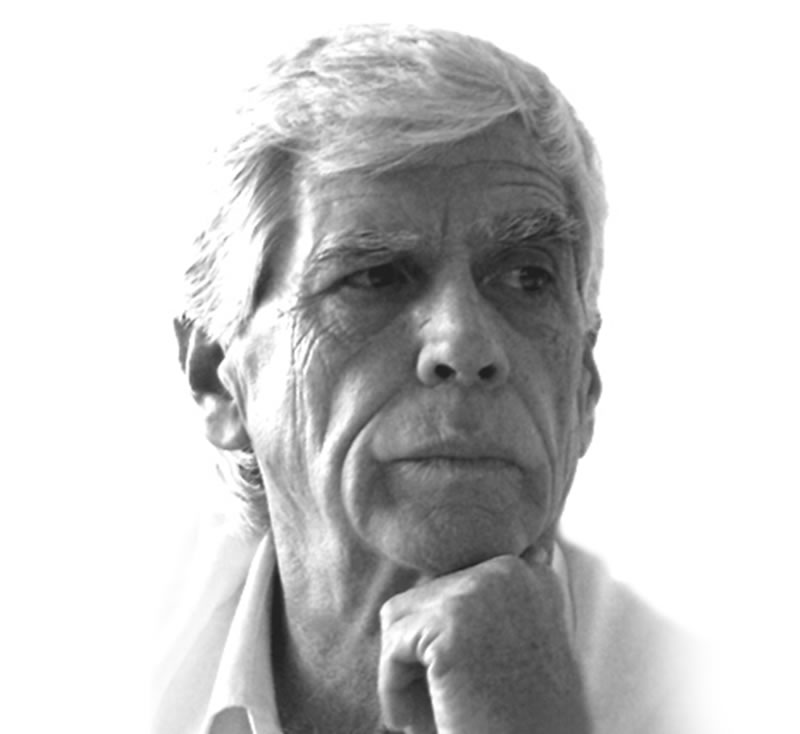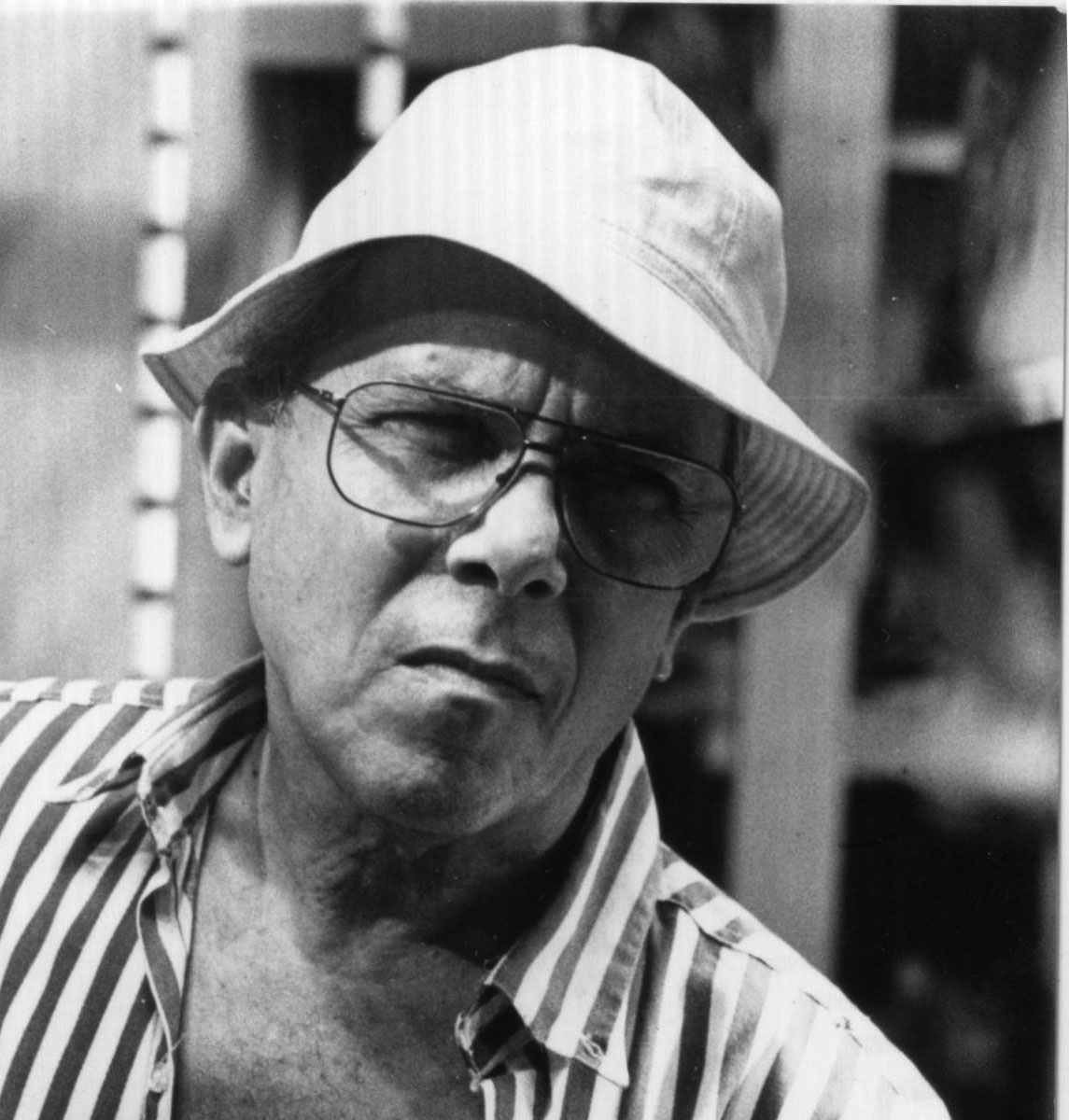Noticias

Jue, 11/12/2025
Homenaje en su festival en el año de su centenario

Jue, 11/12/2025
Filme que exhibe excelentes actuaciones, sobre todo los protagónicos de Victor Prieto y Osvaldo Sànchez

Sáb, 06/12/2025
Cine que prosigue la altura y kilates de la producción brasileña en el minuto actual.

Jue, 04/12/2025
46 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
En cartelera esta semana
Fondo de Fomento del Cine Cubano

Cortometraje Animación

Cortometraje Documental